La tecnología, de la mano con la Inteligencia Artificial (IA), sembró una semilla que germina como una de las herramientas más utilizadas en muchas de las profesiones en Costa Rica, pero con mayor influencia en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), la cual le dio origen.
Cada vez es más común la automatización de procesos humanos, ser atendido por un bot en lugar de un asistente de servicio al cliente o ser testigos de descubrimientos inimaginables años atrás. Tras bastidores y liderando el proceso, se encuentran un conjunto de profesionales que tienen como característica común desempeñar una carrera STEM.
Las demás áreas de conocimiento como artes, ciencias sociales y humanidades han sido objeto de duda por parte de quienes aconsejan a las nuevas generaciones para escoger su futuro profesional. Es común que la recomendación que se escucha por parte de asesores académicos y padres de familia es, en ocasiones, seleccionar una carrera “del futuro” y con mayor campo laboral para evitar el desempleo.
Las universidades del país tampoco pasan por desapercibido este fenómeno. Por ejemplo, el año pasado la Universidad de Costa Rica (UCR) abrió 4.465 cupos nuevos en carreras STEM, alrededor de un 44% del total de cupos nuevos presupuestados para dicho año.
LEA MÁS: La inteligencia artificial se sienta en los pupitres de las universidades de Costa Rica
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha observado un aumento en la demanda por cazar uno de sus cupos que, cabe destacar, se centran en carreras de este tipo. Durante 2025, cerca de 20.000 personas realizaron el proceso de ingreso, pero solo 5.433 lo lograron.
Sin embargo, no es difícil identificar la necesidad de carreras ajenas a este campo de adaptarse para crecer junto a los cambios tecnológicos, con el fin de garantizar su papel dentro de la sociedad futura y mejorar las condiciones de empleabilidad.
Para conocer el trabajo de las instituciones de educación superior en miras de alcanzar ese objetivo, conversamos con representantes de tres universidades en Costa Rica.
La adaptación en las aulas
Tanto Aleida Chavarría, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina); Walter Peña, vicerrector académico de la Universidad Americana (UAM), como Jáirol Núñez, vicerrector de docencia en la UCR, coincidieron en que las herramientas STEM no son exclusivas de las carreras que componen esas siglas.
Según Núñez, la UCR actualmente trabaja en colaboración con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para ofrecer capacitaciones en inteligencia artificial; de hecho, ya se implementan cursos en este campo durante el periodo de receso académico a través de la plataforma Metics. A su vez, el Observatorio del Desarrollo (OD) trabaja en lineamientos sobre cómo integrar las competencias digitales y el uso ético de la IA, utilizando como marco de referencia normativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Otro de los principales énfasis institucionales es la necesidad de formar al cuerpo docente. La meta es clara: que todo profesor con algún componente virtual en sus cursos tenga al menos 30 horas de formación en competencias digitales para 2026.
“Además, ya se comenzaron a integrar herramientas tecnológicas en las carreras de ciencias sociales y humanidades. Un ejemplo es el uso de NotebookLM para analizar documentos sobre normativa fiscal en clases con el objetivo de discutir, consultar y reflexionar sobre las deducciones del bot al tiempo que se acelera el proceso", comentó Núñez.
También utilizan otros programas para actividades como la elaboración de cuadros, gráficos, resúmenes bibliográficos y análisis de bases de datos. La apuesta es que el estudiantado no solo aprenda a utilizarlos, sino que lo haga con sentido crítico y vinculado al área de conocimiento.

Chavarría aseguró que el principal método de la Ulatina es la modificación de los planes de estudio y estrategias metodológicas de los docentes. De esta forma, a la fecha se encuentran en proceso de continuar con la implementación de herramientas para la investigación dentro del campo de ciencias sociales y herramientas tecnológicas, en carreras como Educación y Derecho.
Por su parte, Peña afirmó que esas mismas dos carreras dentro de la UAM aún no integran formalmente las habilidades STEM en sus mallas curriculares. No obstante, su objetivo es avanzar hacia un “enfoque pedagógico que se adapte al contexto del país, útil para el estudiantado y que forme docentes con capacidad no solo para manejar contenidos, sino también para enseñarlos adecuadamente”.
En Derecho, por ejemplo, se discute la inclusión de más capacitaciones en temas como IA, protección de datos, delitos informáticos, bioética y propiedad intelectual digital. A criterio de Peña, no se trata de convertir al abogado en un experto técnico, sino de dotarlo de herramientas para interpretar y actuar en ciertos entornos como de análisis de contratos de software o la comprensión de procesos de almacenamiento de información.
“¿Cómo va a litigar alguien un caso sobre privacidad digital si no entiende cómo se recopila y almacena la información en la nube? ¿O cómo va a analizar un contrato sobre licencias de software si no ha escuchado nunca qué es una API?“, reflexionó Peña al respecto.
Contribución a la empleabilidad
El 95% de las personas que obtuvieron su título universitario en el área de STEM provenientes de la educación superior pública cuentan con un empleo, de acuerdo con la Radiografía Laboral 2022 de Conare publicada en 2023.
Según Chavarría, incluir esas habilidades en la formación de estudiantes de ciencias sociales y humanidades mejora significativamente sus posibilidades de inserción laboral, dado que la combinación de competencias abre la puerta a roles fuera de áreas tradicionales, tales como el diseño instruccional digital, el desarrollo de contenido para plataformas educativas, la ciberseguridad, la analítica del aprendizaje y la gestión de datos.
También permite que se adapten mejor a entornos laborales cambiantes, trabajen en equipos interdisciplinarios y participen en procesos de transformación digital, no estrictamente desde la parte técnica. “Quienes cuentan con estas habilidades pueden incluso liderar programas especializados en áreas como seguridad digital e investigación aplicada”, mencionó.
No obstante, el vicerrector de la UCR consideró que la adaptación tecnológica y demanda no define por completo si un graduado obtendrá empleo con mayor o menos esfuerzo. A su juicio, factores como las habilidades blandas y experiencias adquiridas durante los años académicos juegan un rol importante ante los reclutadores, quienes cada vez valoran más la identidad tras un título.
Retos
Entre los retos que la UCR identificó, el más destacado es el bajo nivel de habilidades de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático presentes en muchos estudiantes, en gran parte debido al apagón educativo durante la pandemia por Covid-19.
“Este rezago ha obligado a la institución a implementar pruebas, afortunadamente con resultados alentadores. La aplicada el año pasado evidencia un aumento del 10% en las competencias tras el primer año universitario, a partir de una formación basada en humanidades y metodologías activas”, comentó Núñez.
Otro desafío es perder el miedo a la tecnología ya que, tras la pandemia, muchos docentes se vieron obligados a asumir competencias digitales de forma sorpresiva, por lo que la dificultad ante el cambio aún es un aspecto pendiente de solución. No obstante, para ello, a juicio del vicerrector, se deben otorgar las herramientas suficientes para facilitar la transición.
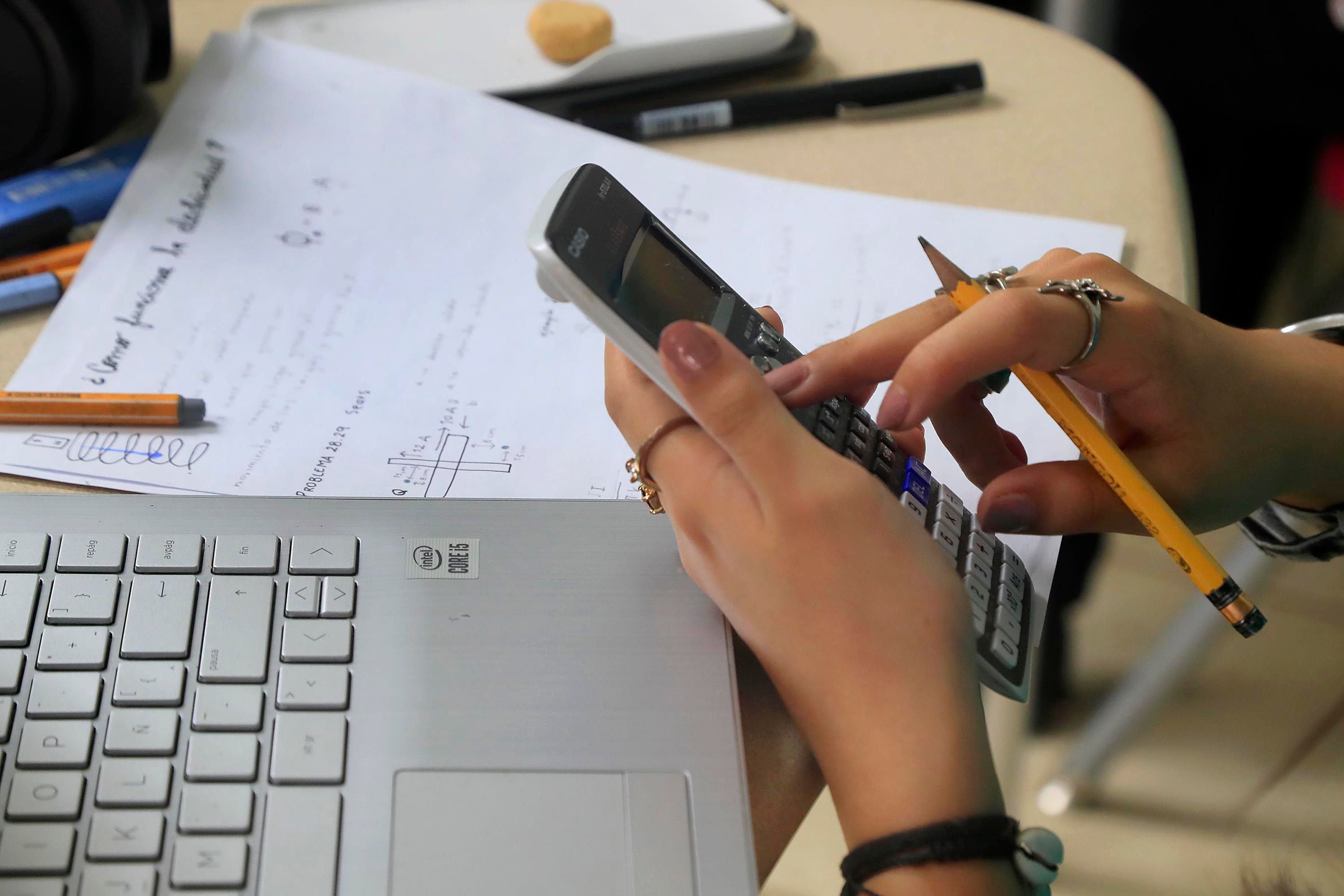
Un tercer obstáculo son las licencias de software, pues apostar por herramientas de IA implica decidir entre soluciones de código abierto o con licencias comerciales, lo cual tiene aspectos presupuestarios relevantes para una universidad pública.
Desde la Universidad Latina, Chavarría fue enfática al señalar como reto principal la insuficiente formación en competencias digitales, lo cual limita una integración efectiva de las tecnologías en los procesos de aprendizaje.
“Existe una necesidad de capacitación continua por parte del profesorado para fortalecer dichas competencias, a su vez, en los estudiantes, así como la urgencia de contar con un diseño curricular flexible que incorpore la tecnología como un eje transversal para impulsar la transformación de la educación superior”, sentenció.
¿Humanos vs IA o trabajo en equipo?
Aunque la visión de un futuro donde la IA pueda hacer tareas que hoy los humanos realizan por cuenta propia crea la expectativa de reemplazo, las tres universidades difieren de dicha premisa.
Para Núñez, no se trata de competir con la tecnología, sino de integrarla con habilidades humanas irremplazables como el pensamiento crítico, la sensibilidad estética o la capacidad interpretativa.
“No podemos tener humanos etiquetando datos y robots escribiendo poemas”, citó para ilustrar el valor único que, bajo su perspectiva, representa el pensamiento humano en procesos como la creación artística o la formulación de políticas públicas basadas en realidades sociales.
En ese sentido, opinó que disciplinas como la filosofía, las artes o las ciencias sociales cobran una relevancia aún mayor, puesto que reflexionar sobre el uso ético de la IA, su impacto en la sociedad y su papel en la transformación de la educación requiere de miradas múltiples y de una comprensión profunda de lo humano.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UCR, Orlando Arrieta, complementó esta visión al destacar que muchas tareas en campos múltiples no se suelen vincular al STEM, pero nacen ahí.
“No me imagino a expertos en sociología o en antropología sin conocimientos del área en temas de redes sociales y sistemas de IA muy ligados para análisis e investigación. Ejemplos sobran en salud, artes, letras y otras porque es el mundo en el que vivimos hoy día”, dijo.
Chavarría coincidió al asegurar que en lugar de pintar un panorama de rivalidad entre ambos, puede surgir una solución a la pérdida de relevancia de muchos roles: “un ejemplo ilustrativo es la anécdota de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que en la primera mitad del siglo XX llegó a considerar su cierre bajo la errónea creencia de que ‘todo lo que se podía inventar, ya estaba inventado’. Este hecho demuestra cómo subestimar el potencial de la innovación puede llevar a conclusiones equivocadas”.
De este modo, concluyó que incorporar herramientas tecnológicas incentiva el pensamiento lógico y científico a la vez que se practica la sensibilidad y creatividad, una combinación que potenciaría los procesos formativos y las competencias de los estudiantes en los espacios tanto laborales como sociales en que se desenvuelvan.
