Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina y, como es costumbre, las encuestas empiezan a cobrar relevancia en el debate público. Pero no todos estos estudios de opinión son iguales ni están hechas con los mismos estándares de calidad.
Los investigadores sociales suelen describir a las encuestas como una fotografía de las opiniones del momento. Sin embargo, vale la pena recordar que no todas las imágenes son iguales. Una imagen capturada con prisa y a través de un teléfono viejo no es igual de fiable que una tomada por una cámara profesional y desde un buen trípode.
En este artículo, le explicamos cuáles son los puntos claves que debe de tomar en cuenta para diferenciar una buena de una mala encuesta.
LEA MÁS: ¿Votantes jóvenes, votantes ‘progres’? El gran estereotipo que los datos desafían en Costa Rica

Las luces rojas
Fernanda Alvarado es doctora en Ciencia de Encuestas y Datos y, según su criterio, identificar cuál es una buena y cuál es una mala encuesta “es una tarea difícil”. “No es un asunto trivial”, dijo.
Muchos desarrolladores de encuestas no publican detalles relevantes de sus estudios y, al mismo tiempo, muchos medios de prensa reproducen sus resultados aun cuando existen esas carencias.
Aún así, la profesora de Diseño y Ejecución de Encuestas en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) señaló que existen múltiples señales que se pueden seguir para encender o apagar las alarmas.
Estas son las principales “pistas”:
— El acceso a la información
Un punto clave para determinar la seriedad de una encuesta electoral es cuán accesible es su informe de resultados y cuán completo es.
Un informe de resultados debería dejar claro quién realizó el estudio, quiénes fueron las personas encargadas de cada etapa, quién financió el proyecto y cuestiones metodológicas como la forma de selección de la muestra (las personas consultadas), por cuál vía se realizaron las entrevistas, cuántas personas participaron y en cuáles días se hizo el trabajo.
Asimismo, el informe debería de dejar claro cuál es el nivel de confianza del estudio y cuál es su margen de error.
Si esta información del estudio no está disponible en ningún sitio y tampoco se menciona en las notas de prensa sobre el mismo, entonces vale la pena sospechar.
— La claridad del financiamiento
Otro factor clave es si se dice o no se dice cuál es la fuente de financiamiento del estudio.
Esta fuente es más clara en casos de entidades públicas como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, o del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional; pero es menos claro en el de muchas encuestadoras privadas.
Alvarado recordó que hay estudios de opinión que a veces son financiados por agrupaciones políticas particulares y, entonces, sería deseable que eso se transparente. “Los partidos tienen derecho y obviamente les interesa hacer encuestas para ellos mismos informar a sus campañas, pero definitivamente debería de quedar claro”, señaló.
— Lógica de la muestra
Entrando de lleno en el plano metodológico, es importante revisar varias cuestiones.
La primera es que el tamaño de la muestra concuerde con el tiempo en el que se realizaron las entrevistas. “Si tenemos que se hizo una encuesta a 6.000 personas en tres días”, señaló Alvarado, entonces “es muy complejo que eso se haya hecho bien, a menos de que se tenga un súper equipo de entrevistadores”.
La segunda es cuál método se usó para determinar la muestra y cómo se contactó a las personas elegidas. Según la estadística, la selección debe de ser aleatoria, y la forma más adecuada de recabar la información es por medio de entrevistas presenciales o números de teléfono, preferiblemente celulares.
“Esos son los dos métodos que se usan principalmente en el país para realizar encuestas estadísticas“, detalló la especialista.
— Afirmaciones reales
También es crucial revisar que las afirmaciones que se hacen a partir del estudio sean reales.
Por ejemplo, que se manejen correctamente los márgenes de error a la hora de analizar resultados. Esto quiere decir que cuando haya diferencias menores a ese margen de error, entonces se hable de “empates técnicos” y no de distancias definitivas. “No se puede decir que hay alguien adelante de otro si la diferencia no es significativa”, resumió la especialista.
También es recomendable revisar que las preguntas hechas en el estudio no tengan sesgos y que no hayan inducido a un resultado específico. “Una pregunta no podría decir ‘¿usted es patriótico o está en contra del gobierno?’ porque no se podría responder libremente”, ejemplificó Alvarado.
Otro factor importante es que la encuesta incluya correctamente y muestre a la población indecisa. Este es un grupo de votantes que en los últimos años ha definido las elecciones y que no debe de ignorarse a la hora de presentar los resultados. “Si no se reporta esa población”, señaló la académica, “debería de reportarse por qué motivo se decidió eso”.
— Diferenciación de sondeos
Por último, Alvarado señaló que las encuestas no pueden confundirse con los sondeos.
Los sondeos se pueden realizar en redes sociales o por vías menos estrictas todavía y, como se realizan sin una estructura o una muestra demasiado sólidas, entonces sus resultados no son representativos de toda la población.
“Cuando hablamos de recopilación de datos de redes sociales, de comentarios en publicaciones o ese tipo de datos, siempre es importante tomar en cuenta que no necesariamente esa información puede representar a la población”, comentó la especialista.
LEA MÁS: El chavismo se enfrentará a su propia dispersión en las elecciones del 2026
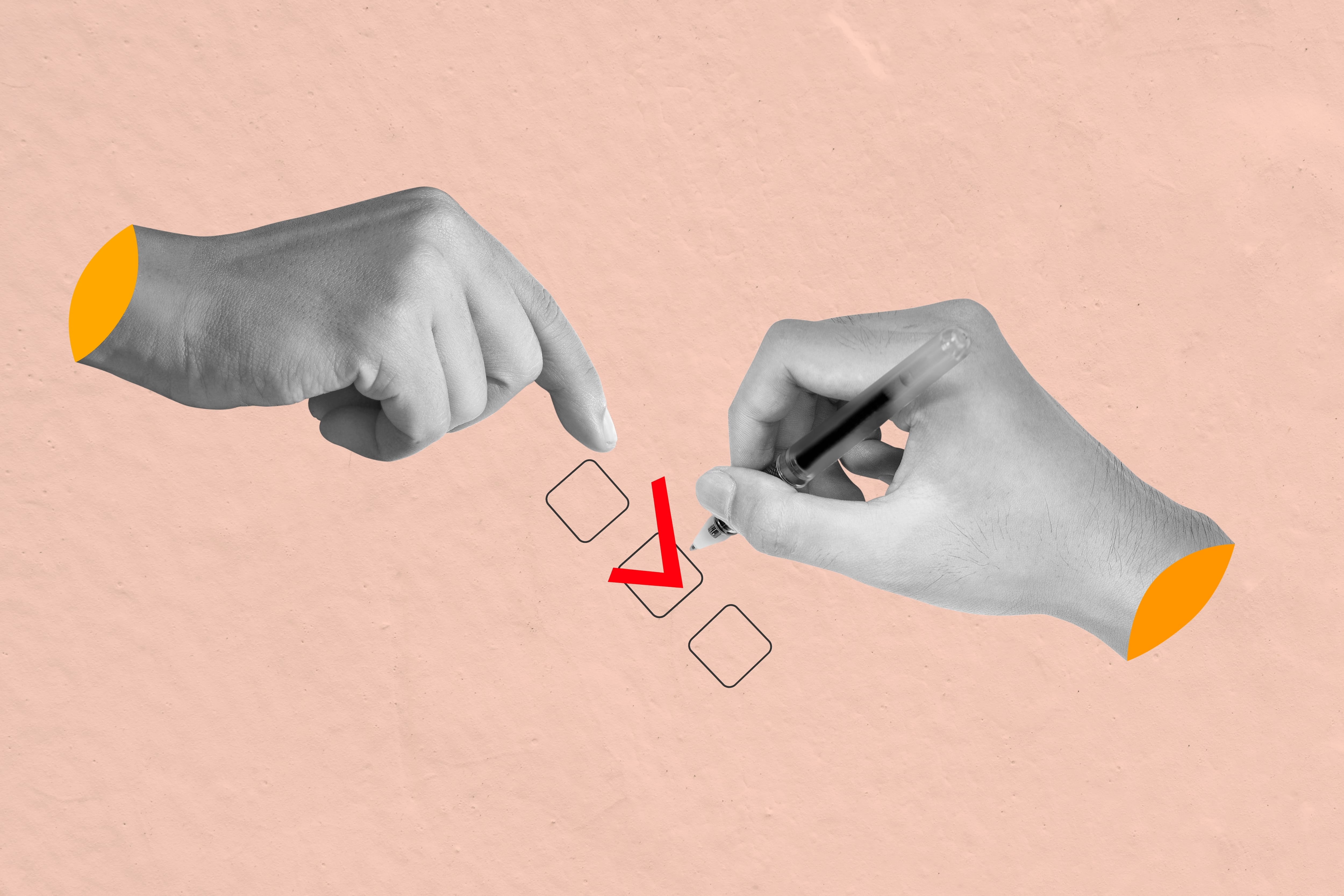
Autorizaciones sí, sellos de calidad no
Las empresas que desean publicar encuestas de cara a las elecciones nacionales se deben de inscribir ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según establece el Código Electoral.
Para ello, deben de presentar una solicitud formal durante los 15 días posteriores a la convocatoria electoral y esperar a la debida resolución de la institución pública.
Sin embargo, este es un proceso administrativo que no representa un sello de calidad en sí mismo, sino un permiso de operación.
Para el proceso electoral de 2022 se registraron 10 entidades. Ellas fueron el CIEP-UCR, el Idespo-UNA y el Programa Estado de la Nación (PEN) en el sector público; así como Opol Consultores, CID Gallup, Universidad Latina, Demoscopía, Enfoques Investigaciones, ByS Consultores e Índice X en el sector privado.
En este 2026 también tendremos múltiples “imágenes” electorales. Intente buscar las más claras y esquive las más borrosas. Según Alvarado, las mediciones electorales son muy complejas porque no solo tienen que medir las preferencias electorales, sino también la intención de ir a votar; pero, bien hechas, dan luz sobre lo que está pasando en cada momento.
