El sistema educativo costarricense permanece atrapado en un lodazal que impide su progreso y pone en jaque el futuro profesional de los estudiantes, así como la competitividad del país. Además, la asignación de recursos muestra claramente que la actividad dejó de ser una prioridad para las autoridades.
De hecho, la inversión del Estado en educación experimenta la peor caída en los últimos 40 años de acuerdo con el Décimo Informe Estado de la Educación (2025). La inversión como porcentaje del producto interno bruto (PIB) pasó de un 5,3% en 1980 a un 4,9% en 2025 y se proyecta que baje a un 4,7% el próximo año.
“La educación se está usando como una variable de ajuste fiscal”, aseguró Jennyfer León, investigadora del informe.
La contracción en la inversión impacta directamente la capacitación del personal docente, las herramientas tecnológicas disponibles y la infraestructura donde se imparten las lecciones, debilitando la base misma sobre la que se forma a la próxima generación.
Lo anterior se refleja en los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en el que Costa Rica se caracterizó como el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que registró el mayor retroceso en la última edición de las pruebas.
A ello se suma el apagón educativo que persiste desde el 2018 con la huelga de educadores y del que el país no ha logrado recuperarse. Posteriormente, la pandemia prolongó el retraso en la calidad de la formación de los estudiantes. La combinación de estos factores con la reducción de inversión convierte al sistema educativo en un terreno cada vez más difícil de transitar, dejando a la juventud y al país en una encrucijada crítica.

Decisiones económicas
El mandato constitucional establece que el 8% del PIB debe destinarse a la educación. Ese porcentaje nunca se ha alcanzado, pues se priorizó el pago de la deuda, y como consecuencia, desde el 2020 la inversión pública en educación entró en una senda de desaceleración, al pasar de 7,3% a 4,9% en 2025.
A esto se suma que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) estableció una regla fiscal que permite destinar más recursos a educación solo si el presupuesto del sector crece más que el PIB cada año.
“Al comparar la inversión en términos reales de 2017 con la de 2025, se observa que actualmente se invierte solo el 85% del monto de 2017. Esto significa que la inversión real ha disminuido un 15%.
— Andrés Fernández, investigador del informe.
“Desde el 2021 al 2024 los ingresos fiscales del gobierno central crecieron en poco más de ¢1.000 millones. De esos recursos frescos que se generaron, el 62% se destinó al servicio de la deuda y apenas un 2% para educación”, comentó Andrés Fernández, investigador del informe, quien aseguró que la razón económica es la que tiene mayor peso en la crisis educativa.
Aún así el MEP gasta menos de lo que la regla fiscal permite. En 2024, su presupuesto fue 2,7 puntos porcentuales del PIB inferior a lo establecido, lo que equivale a una diferencia cercana a ¢1,5 billones respecto al mandato constitucional del 8%.
Lo anterior sugiere que la disminución en la inversión educativa no es producto exclusivo de la regla fiscal, sino de decisiones políticas. La reducción del gasto social es consecuencia de un cambio de prioridades en detrimento del sistema educativo, según destacó el informe.
De acuerdo con Isabel Román, coordinadora del informe, la aplicación de la regla fiscal contribuye al incumplimiento sistemático del mandato constitucional del 8%. De hecho, la Sala Constitucional se pronunció en los últimos días sobre el tema y advirtió a los legisladores y al Gobierno que no pueden incumplir con el 8% del PIB en educación. En enero, los magistrados declararon inconstitucional el Presupuesto Nacional 2024 tras omitirse la asignación en el MEP.
“Desde el punto de vista económico los gobiernos (y los ministerios de Hacienda) tienen que entender que hay cincuenta años de investigación en los que, estudio tras estudio, demuestran que ninguna inversión tiene una tasa de retorno mayor que la inversión educativa, nada aumenta más el ingreso futuro que invertir en educación”, advirtió Leonardo Garnier, exministro del MEP en las administraciones 2006-2010 y 2010-2014, quien consideró que no es necesario extender el periodo de un ministro para lograr continuidad en las políticas, aunque reconoció que en su caso fue útil porque durante ese lapso el país logró pasar de un 5% a más de un 7% del PIB.
LEA MÁS: Editorial: vergonzosa caída de la educación tica
Docentes y estudiantes pagan las consecuencias
Los ajustes presupuestarios también enlodaron el camino de los incentivos estudiantiles, como comedores, becas y transporte. Dichos apoyos se concentran en el programa de equidad y se destinan principalmente a estudiantes en condición de pobreza que, en 2024, representaban el 34,8% de la población estudiantil entre los 4 y 18 años.
Las becas son las que han experimentado mayor recorte de inversión al tener una variación anual promedio de -4% en el periodo 2018- 2023. En general, los incentivos para estudiar presentan una contracción sostenida que los llevó a su cifra más baja en 2024 frente al 2019: ¢261.239 millones, una diferencia del 16%.
EF contactó a la exministra de Educación (2022- enero 2025), Anna Katherina Müller para conocer su criterio sobre las razones detrás de la reducción de la inversión en incentivos y si se está usando la educación como una variable de ajuste fiscal, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.
Pero esa no es la única manera en la que el presupuesto afecta al estudiantado, ya que la inversión en la capacitación de los educadores se mantiene a la baja. El MEP cuenta con el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), área que sufrió una reducción al pasar de un presupuesto de cerca de ¢1.400 millones en 2020 a ¢600 millones en 2024.
Datos del Estado de la Educación señalan que únicamente el 36% de un total de 937 docentes de Estudios Sociales y Educación Cívica consultados recibieron capacitaciones en el último año.
“Tenemos una formación de formadores que no tiene una supervisión de calidad adecuada” afirmó Leda Muñoz, catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR), quién enfatizó que los futuros profesionales del país arrastran deficiencias en conocimientos básicos que comprometen la competitividad del país.
LEA MÁS: Coordinadora del Estado de la Educación: Falta de habilidades impactará el mercado laboral
Esa supervisión mencionada por Muñoz también se vincula con la formación que reciben los alumnos para las pruebas PISA que los resultados del 2022 demostraron. Básicamente muestra que los estudiantes tienen un nivel de lectura a los 15 años que corresponde a un niño de tercer grado de escuela.
La deficiencia de conocimientos en las pruebas PISA evidencian un rezago estructural en el que se gradúan jóvenes que no cuentan con conocimientos básicos de lectura, ciencias y matemáticas. El puntaje promedio de Costa Rica es menor que el de los países de la OCDE y a nivel general se encuentra en el último tercio del ranking, en el puesto 60 de 81 países participantes.
Aunque el país dispone de un termómetro internacional de aprendizaje, a nivel local carece de pruebas que certifiquen el nivel académico de los jóvenes que culminan secundaria. El Gobierno eliminó las pruebas comprensivas desarrolladas entre 2022 y 2024 por considerarlas inadecuadas, dejando la tarea de nivelación a los docentes sin una estrategia metodológica clara.
Eventos que sumaron al retroceso
La huelga de educadores fue el primer factor externo al presupuesto que deterioró la calidad académica. Precisamente, el movimiento se dio en rechazo al plan fiscal que hoy protagoniza la crisis educativa, y se tradujo en 89 días de paro que desencadenaron un apagón educativo.
El movimiento sindical en el sistema educativo provocó un rezago ante la falta de conocimientos que se deriva de la ausencia de los alumnos a las aulas. Ese vacío no se subsanó —como lo confirman los resultados de PISA—, sino que se normalizó, pues los estudiantes no fueron sometidos a los exámenes del último trimestre de 2018 y avanzaron en los siguientes años académicos.
Poco más de un año después de la huelga, llegó la pandemia. Las normas sanitarias suspendieron clases y posteriormente forzaron la virtualidad. El regreso a los salones de clase fue uno de los más largos de los países de la OCDE en 2021.
Muñoz comentó que “cuando salimos de la pandemia había que volcar toda la energía y todos los esfuerzos para recuperar esos años perdidos. Pero lo que hemos venido acumulando son estancamientos porque no hubo nivelaciones ni ninguna posibilidad de recuperación. Son un conjunto de malas decisiones”.
“Estamos en un momento de casi no retorno”
— Leda Muñoz, catedrática de la UCR.
En materia tecnológica el país cuenta desde el 2024 con el nuevo Plan de Formación Tecnológica que sustituye el convenio que se rompió en 2022 con la Fundación Omar Dengo tras 30 años de relación debido a bajos resultados del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), según dijeron las autoridades cuando anunciaron la ruptura. Sin embargo, “no se ha logrado garantizar las condiciones requeridas para su sostenibilidad, como la provisión de dispositivos, conectividad, materiales, formación y acompañamiento docente”, indica el Estado de la Educación.
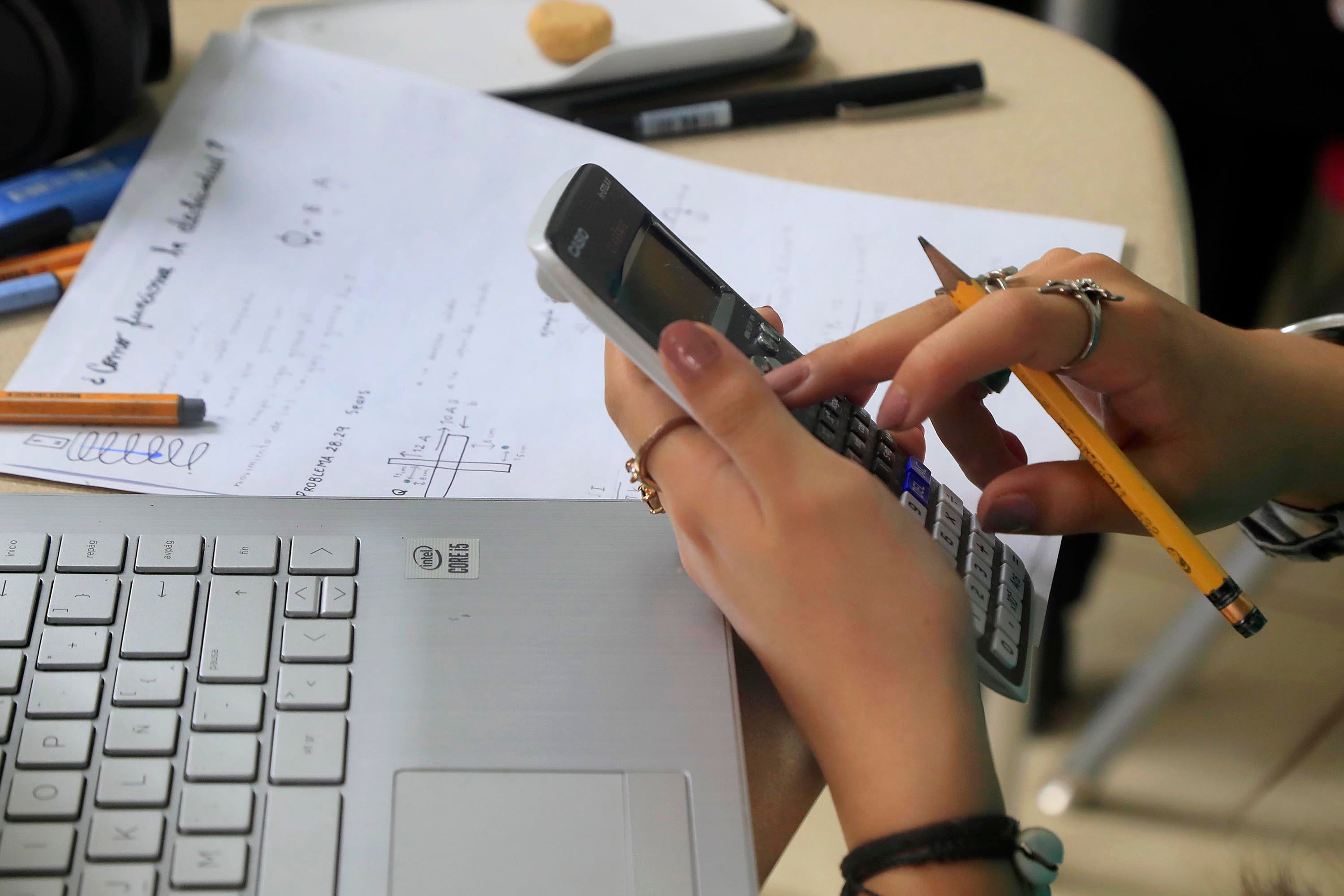
¿Hay solución?
El sector educativo requiere superar el camino enlodado donde la lluvia de tropiezos profundiza el estancamiento. Para eso es necesario ajustar la palanca del financiamiento y, según Fernández, puede lograrse con un aumento gradual de la inversión en el PIB.
“En lugar de decirle al MEP que empecemos por una inversión adicional del 3,5% del PIB, mejor empecemos en el 2026 con un 0,11% del PIB, al año siguiente se agrega 0,17%”, explicó Fernández.
La proyección del presupuesto adicional que plantea el investigador pretende que en el mediano plazo el MEP logre invertir un 8% del PIB a través de los presupuestos adicionales que deberán atender principalmente el currículum completo, infraestructura que tiene órdenes sanitarias, alimentación escolar, becas, entre otros.
En cuanto a la certificación del nivel de la calidad de conocimientos, Román recomendó el regreso de pruebas de buena calidad que respalden el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
No obstante, las pruebas que certifican los conocimientos pueden castigar a los jóvenes que tienen rezagos por factores fuera de su control. Costa Rica enfrenta así una educación debilitada por recortes fiscales, decisiones políticas y vacíos pedagógicos que ya se reflejan en los indicadores internacionales y que hunde al sistema educativo en un lodazal que compromete el futuro de los estudiantes.
